Anoche fue una de esas noches de preinvierno en las que no apetece hacer nada: frío, lluvia, y la batería social ya en rojo después de todo el sábado. Era el momento perfecto para una película que ya conociera, algo que me diera confort cognitivo sin tener que procesar demasiado. Esta vez elegí La fiesta de las salchichas. Una comedia barata que, cuando se estrenó en mi adolescencia tardía, esperaba con ganas… y que me decepcionó bastante. Pensaba que encontraría un humor gamberro con cierta profundidad y me encontré con chistes escatológicos, sexualizaciones innecesarias y referencias al conflicto árabe-israelí. En su día la vi facilona y de mal gusto, y no la volví a tocar salvo una intentona hace años que acabó conmigo dormido en el sofá.
Pero la mente es caprichosa. Son salchichas que hablan y descubren que su propósito es ser devoradas; suficiente estímulo para darle una segunda oportunidad. Y si hoy estoy escribiendo esto es porque, esta vez, sí encontré algo.
¿Qué cuenta realmente La fiesta de las salchichas?
La premisa parece simple: productos de supermercado que tienen conciencia y creen que los “dioses” (los humanos) les llevan a un “más allá” maravilloso cuando los eligen de las estanterías. Cada mañana cantan un himno religioso celebrando esa fe. Y podrías pensar que la película va solo de humor sexual, bromas étnicas y una sátira superficial.
Pero no. Eso es solo la primera capa.
Lo que la película plantea, aunque lo haga envuelto en groserías, es un tema mucho más serio: los dogmas, la fe, la cosmovisión heredada y la fragilidad del propósito cuando la narrativa de tu vida se rompe.
La ruptura del mundo
Todo empieza a resquebrajarse cuando Miel-mostaza, un bote que había sido “elegido”, vuelve del supuesto paraíso traumatizado. Lo que ha visto le ha destrozado. Intenta advertir a los demás, pero nadie quiere escucharle. Hasta que, tras un accidente, él y varios productos —incluyendo a Frank (la salchicha protagonista) y Brenda (el bollo que es su pareja destinada)— caen del carrito y quedan a merced del supermercado.
Ahí comienza el viaje del héroe de Frank. Un héroe improbable, pero héroe al fin y al cabo.
Frank y la caída de los dogmas
Frank ha heredado, igual que el resto, una narrativa cerrada: existe un destino, un más allá y un propósito. No se discute; se acepta. Como las creencias tradicionales del siglo XX que marcaban la vida de millones de personas —nación, religión, familia, trabajo— sin que nadie se planteara demasiado lo que había detrás.
Pero cuando Frank sale de su paquete, algo prohibido, se abre la grieta. Empiezan las dudas. Y en su búsqueda descubre la verdad: los productos no perecederos —que llevan años escondidos— crearon el mito del “más allá” para aliviar el sufrimiento, porque conocer la verdad hacía su existencia insoportable.
La mentira no era maldad, era compasión.
Y ahí Frank comprende algo decisivo: la verdad puede destruirte si no tienes algo con lo que reemplazarla.
El espejo oscuro: Douche
La película tiene su propio antihéroe: Douche, una ducha vaginal cuyo único propósito era ser usada para eso. Tras quedar inutilizado en el accidente, su vida deja de tener sentido. No elige reconstruirse. No busca un nuevo propósito. Elige la venganza y la violencia.
Es la respuesta destructiva al colapso vital: cuando todo se rompe, puedes convertirte en verdugo para no sentirte víctima.
Douche es el que, tras un despido, un divorcio o un fracaso, culpa al mundo entero en lugar de reconstruirse. Elige quedarse atrapado en el pasado, y la película lo lleva a la caricatura absoluta como ejemplo de lo que no somos capaces de ver en nosotros mismos.
Creer, aunque sea mentira
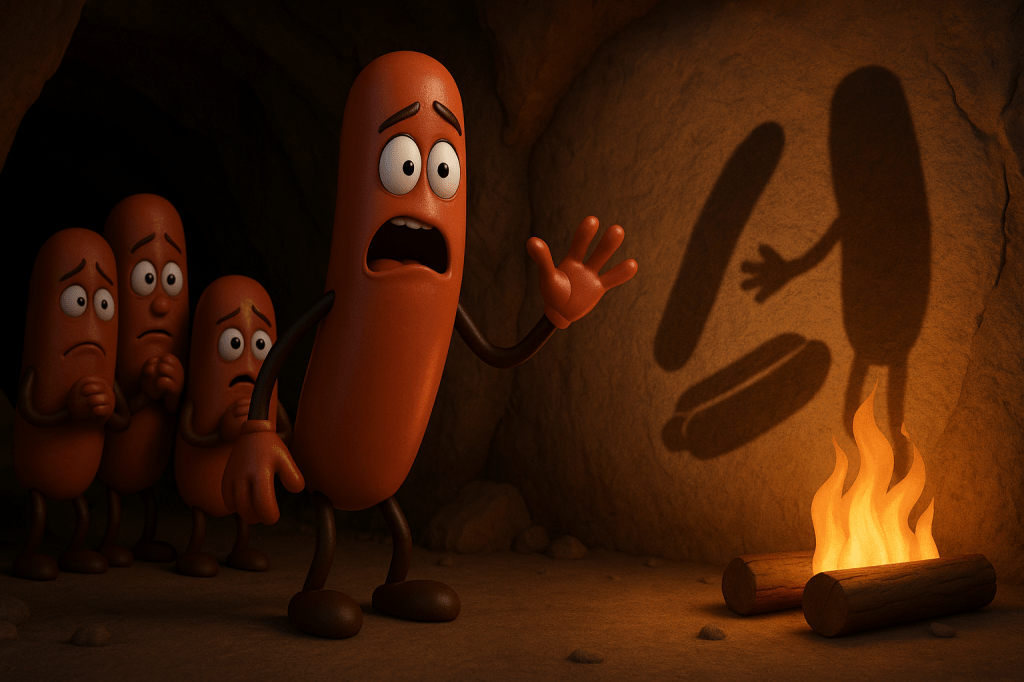
Frank comete un error cuando revela la verdad a todo el supermercado. Les muestra pruebas, les explica que el más allá no existe… y no le creen.
No por ignorancia, sino por autoprotección.
Porque si destruyes el propósito de alguien sin ofrecerle nada a cambio, lo único que generas es vacío. Y el vacío es insoportable.
El autoengaño no siempre es estupidez. A veces es supervivencia.
El verdadero propósito
Frank solo consigue despertar a los demás cuando les ofrece algo mejor que la mentira: un objetivo, una causa, un “podemos cambiar esto”.
Solo ahí le siguen.
La lección final es sencilla y brutal: una vida sin propósito no se sostiene.
Y entre creer en una mentira o enfrentarse a la nada, casi todos elegirán la primera.
Si de algo sirve La fiesta de las salchichas, más allá de sus excesos y chistes baratos, es para recordarnos que somos hijos de nuestras narrativas y que, cuando una se rompe, o construyes otra… o te rompes tú.
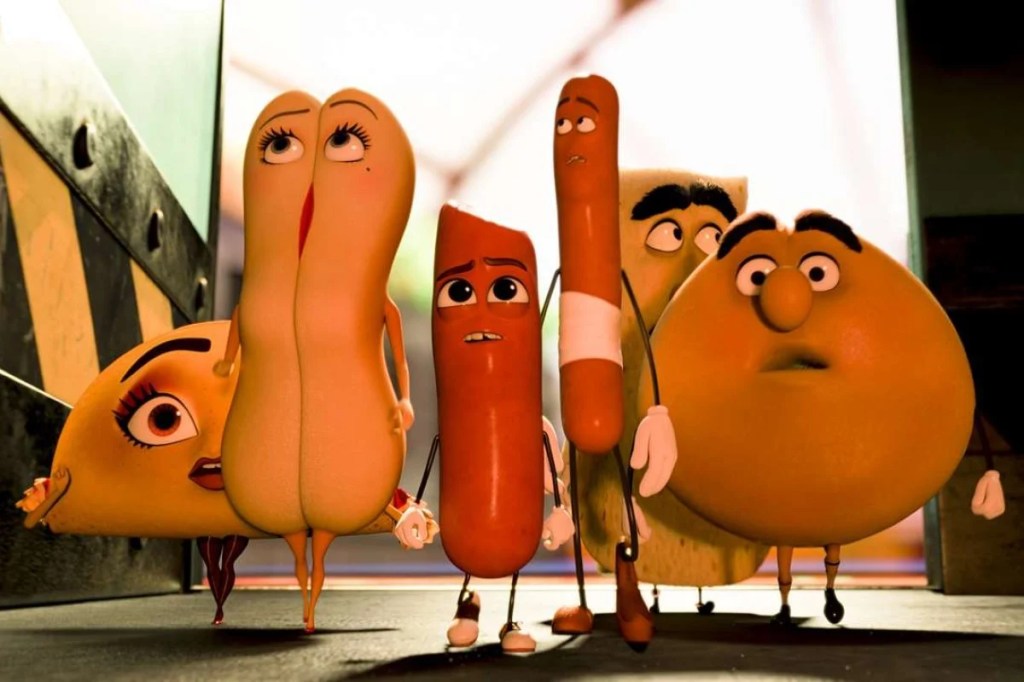
Deja un comentario